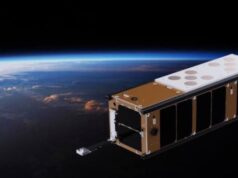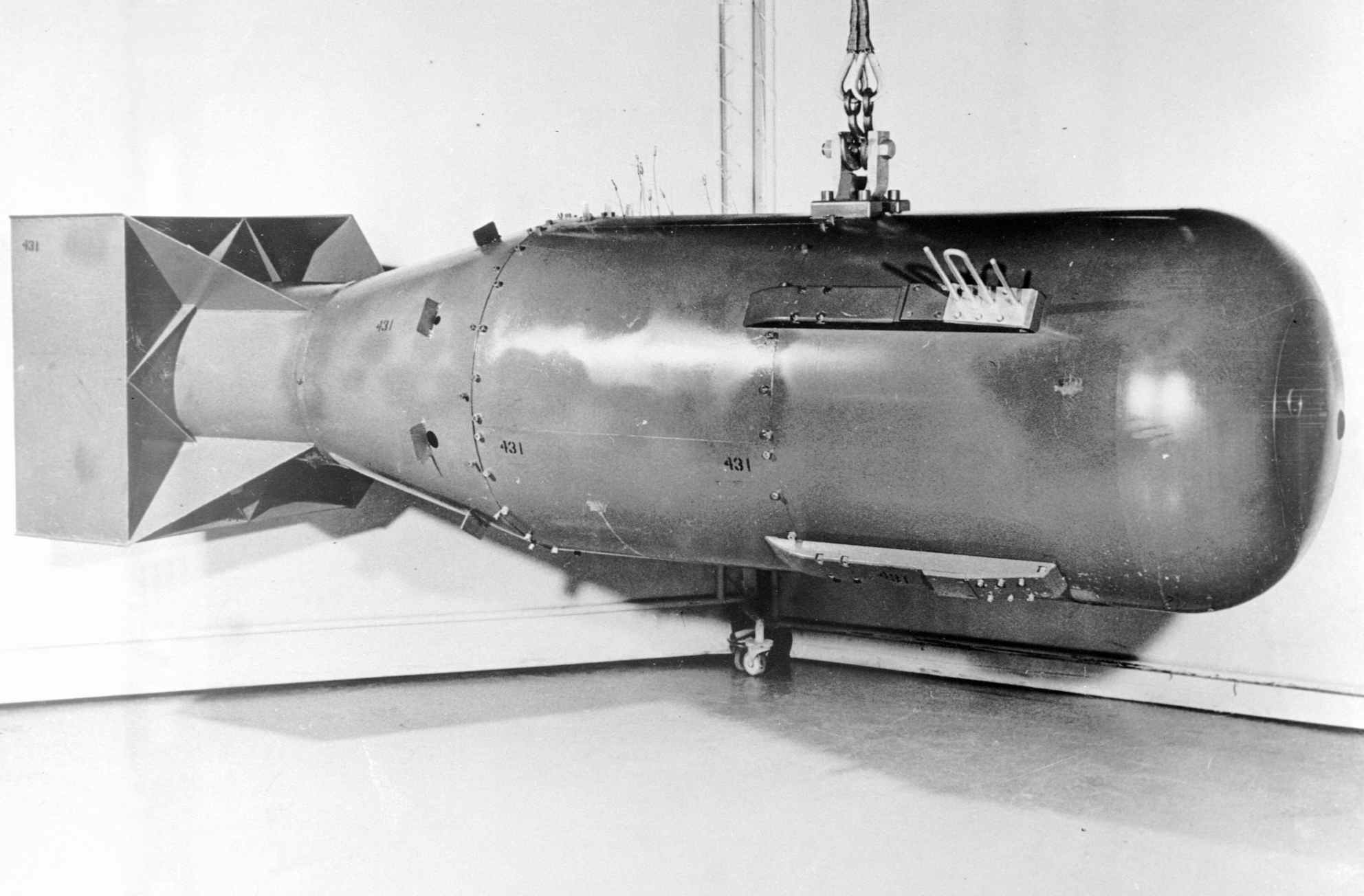
¿Por qué Argentina no tiene armas nucleares? La respuesta no es lineal ni puramente técnica. En el plano estratégico, la posesión de una bomba atómica no se vincula tanto con su uso efectivo como con el poder disuasivo que implica: eleva el estatus internacional, modifica el equilibrio de fuerzas y establece un punto de no retorno. Un arma nuclear no es solo un artefacto militar: es una sentencia sobre territorio, población y ambiente.
Argentina firmó el Tratado de Tlatelolco en 1967 y más tarde el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 1995, comprometiéndose formalmente a no desarrollar armamento atómico. Sin embargo, hubo etapas en las que el país exploró capacidades tecnológicas sensibles que, en teoría, podrían haber derivado en un uso dual.
Durante las décadas del 70 y 80, Argentina avanzó en el desarrollo nuclear autónomo, incluyendo la creación de una planta piloto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu. Paralelamente, impulsó el Proyecto Cóndor II, un programa de misiles de alcance medio que buscaba dotar al país de capacidad vectorial. No obstante, ninguno de esos desarrollos alcanzó un nivel operativo que permitiera portar una ojiva nuclear a gran distancia.
Las limitaciones del imperialismo
En los años 90, ambos programas fueron desactivados. La presión internacional —especialmente de Estados Unidos— fue determinante. El argumento central giraba en torno al “uso dual”: cualquier tecnología de enriquecimiento puede tener fines civiles, pero también puede escalar hacia niveles aptos para fabricar material fisible de grado militar si se incrementan porcentajes y volúmenes de producción.
Brasil transitó un camino similar. También desarrolló infraestructura nuclear y avanzó en la etapa industrial del enriquecimiento de uranio, pero tampoco concretó un programa armamentístico. Ambos países terminaron consolidando un esquema de cooperación y control mutuo, alejándose de cualquier hipótesis de carrera nuclear regional.
Un responsable bastante particular…
Hoy, ningún país de América Latina posee armas nucleares. Más allá de los tratados, existe un consenso geopolítico implícito: Washington no permitiría la nuclearización de la región. No se trata necesariamente de desconfianza específica hacia un Estado en particular, sino de una doctrina de seguridad hemisférica.
América del Sur ha mantenido históricamente vínculos diversos —incluyendo relaciones con Rusia, China o Irán— lo que, en una lógica de poder global, vuelve aún más sensible cualquier intento de proliferación.
La experiencia de la crisis de los misiles en Cuba en 1962 mostró hasta qué punto América Latina puede convertirse en escenario de tensiones entre potencias. En ese contexto, incluso figuras como Ernesto “Che” Guevara —entonces ministro de Industria en Cuba— avalaban posiciones de confrontación directa con Estados Unidos que pudieron haber escalado hacia un conflicto global.
Argentina, finalmente, eligió otro camino: consolidar un programa nuclear civil robusto —con organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa INVAP— sin cruzar el umbral militar. La decisión combinó realismo geopolítico, restricciones económicas y una redefinición estratégica en el escenario post Guerra Fría.